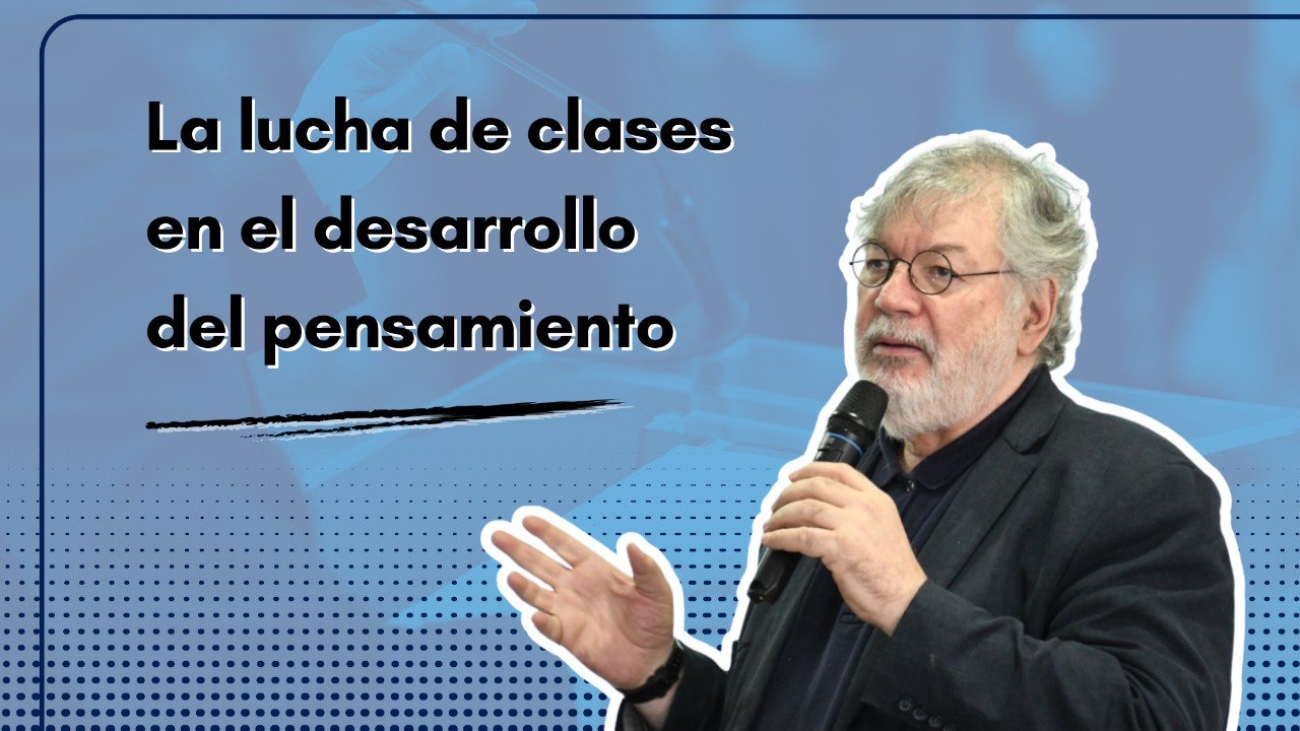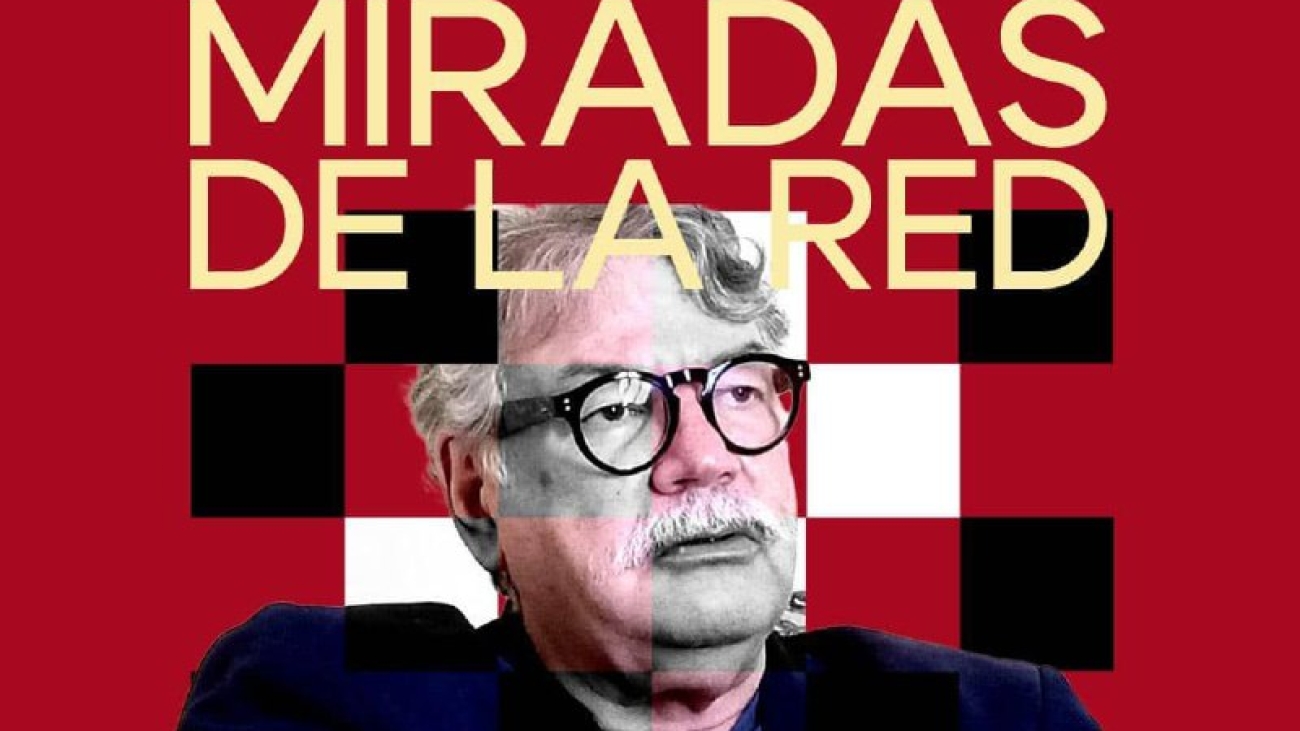Por: Dr. Fernando Buen Abad
Pensar cuesta tiempo, energía, acceso a fuentes diversas y entrenamiento en la duda, recursos que el orden dominante distribuye de manera desigual e injusta. La clase trabajadora, precarizada y urgida por la supervivencia, es empujada a una relación utilitaria con la información, mientras las élites burguesas se reservan la reflexión estratégica. La guerra cognitiva profundiza esta brecha al convertir el “entretenimiento” en mercancía o política pública y la confusión en método de gobierno.
Su guerra cognitiva no se libra solamente con tanques o con misiles visibles, especialmente se despliega con signos, narrativas, estímulos y silencios estratégicos que disputan el control de la atención, del sentido y de la capacidad misma de pensar. Su consecuencia más profunda es la desigualdad cognitiva, una fractura estructural en el acceso, la producción y el ejercicio del pensamiento crítico. No se trata sólo de diferencias educativas o tecnológicas, sino de una arquitectura de poder que organiza quién puede comprender, interpretar, decidir y transformar la realidad, y quién queda reducido a consumir versiones prefabricadas del mundo. En este terreno, la lucha de clases se desplaza al plano simbólico sin abandonar su raíz material, pues la dominación económica necesita hoy colonizar también la conciencia para reproducirse con mayor eficacia y menor resistencia.
Toda la desigualdad cognitiva se expresa como una distribución asimétrica de herramientas mentales. Mientras unos sectores acceden a lenguajes complejos, formación crítica, tiempo para reflexionar y espacios de producción simbólica, otros son saturados por flujos de información fragmentada, emotiva y superficial que inhibe la comprensión estructural. No es ignorancia espontánea, sino ignorancia inducida, administrada y rentable. La guerra cognitiva opera aquí como una pedagogía invertida: enseña a no pensar, a reaccionar antes que analizar, a creer antes que verificar. Así, el pensamiento se vuelve un privilegio de clase, y la capacidad de nombrar el mundo queda secuestrada por quienes controlan los aparatos de comunicación, educación y legitimación cultural.
En este escenario, el desarrollo del pensamiento no es un proceso neutral ni puramente individual. Está atravesado por condiciones históricas, económicas y políticas que moldean las posibilidades cognitivas de cada sujeto. La lucha de clases en el plano del pensamiento se manifiesta en la disputa por el sentido común. Lo que una sociedad considera “normal”, “inevitable” o “natural” no surge de la nada, sino de una intensa labor de modelado simbólico. La guerra cognitiva busca naturalizar la desigualdad, presentar la competencia como virtud universal y deslegitimar toda explicación estructural de la injusticia. Al hacerlo, desarma cognitivamente a las mayorías, fragmenta su capacidad de organización y debilita la imaginación política. Pensar colectivamente se vuelve sospechoso, mientras el individualismo es exaltado como horizonte único de realización.
Y la tecnología, lejos de ser neutral, juega un papel central en esta confrontación. Plataformas diseñadas para maximizar la atención y el consumo emocional reconfiguran los hábitos mentales, acortan los tiempos de concentración y favorecen la polarización superficial. La desigualdad cognitiva se amplía cuando el acceso a la tecnología no implica acceso al conocimiento, sino dependencia de algoritmos opacos que jerarquizan contenidos según intereses comerciales y geopolíticos. Así, la guerra cognitiva convierte la conectividad en un campo minado donde la información abunda, pero el sentido escasea, y donde la sobreexposición termina produciendo una nueva forma de analfabetismo crítico.
En este contexto, la educación se vuelve un territorio decisivo de la lucha de clases. No basta con escolarizar, sino que importa qué tipo de pensamiento se promueve. Una educación reducida a competencias instrumentales prepara mano de obra dócil, no sujetos críticos. La guerra cognitiva presiona para vaciar los contenidos emancipadores, deshistorizar los saberes y convertir el aprendizaje en adiestramiento. Frente a ello, la desigualdad cognitiva se reproduce cuando se priva a las mayorías de una formación que articule teoría y praxis, memoria y proyecto, análisis y acción transformadora.
Especialmente la colonización del lenguaje es otro frente crucial. Quien controla las palabras controla los marcos de interpretación. La guerra cognitiva redefine términos, banaliza conceptos y estigmatiza ideas que cuestionan el orden vigente. Palabras como justicia, igualdad o soberanía son vaciadas o caricaturizadas, mientras se imponen eufemismos que encubren la explotación. Esta manipulación lingüística profundiza la desigualdad cognitiva al dificultar que los oprimidos nombren su propia experiencia. Sin palabras propias, el pensamiento se vuelve rehén de categorías ajenas y la conciencia crítica se debilita.
Sin embargo, la lucha de clases en el desarrollo del pensamiento no está cerrada. Allí donde hay dominación cognitiva, también hay resistencia. Las prácticas de educación popular, la comunicación comunitaria, la producción cultural alternativa y la organización colectiva disputan el sentido y reconstruyen capacidades críticas. Pensar juntos, desde la experiencia compartida, rompe el aislamiento que la guerra cognitiva impone. La conciencia no se despierta por iluminación individual, sino por procesos colectivos que rearticulan saberes, emociones y acción política.
Superar de la desigualdad cognitiva exige reconocer que el pensamiento es un derecho social y un campo de batalla. Democratizar el conocimiento implica redistribuir no solo recursos materiales, sino también tiempo, acceso y poder simbólico. Implica cuestionar los monopolios de la información, defender una educación crítica y promover una cultura que valore la complejidad frente a la simplificación interesada. La guerra cognitiva teme al pensamiento organizado porque sabe que una conciencia capaz de comprender las causas profundas de la desigualdad es también capaz de transformarla.
Es de importancia crucial tener en consideración que la lucha de clases en el desarrollo del pensamiento define el horizonte histórico de una sociedad y en la conciencia de su identidad. O se consolida un orden donde pocos piensan y muchos obedecen, o se construye un proyecto donde el pensamiento crítico sea una práctica colectiva, emancipadora y materialmente sostenida. La desigualdad cognitiva no es un destino, sino una estrategia del poder. Desactivarla requiere asumir que pensar es un acto político y que la emancipación comienza cuando las mayorías recuperan la capacidad de interpretar el mundo con sus propias herramientas para, finalmente, cambiarlo.
Fuente: Almaplus.Tv